Documento redactado en París en noviembre de 1947
P. Alberto Hurtado, La búsqueda de Dios, pp. 28-34
1. Una espiritualidad sana
Los que se preocupan de la vida espiritual no son muchos; y, desgraciadamente, entre ésos no todos van por camino seguro.
¡Cuántos, durante decenas de años, hacen meditación y lectura sin sacar gran provecho! ¡Cuántos, más preocupados de seguir un método que al Espíritu Santo! ¡Cuántos quieren imitar literalmente tal o tal santo, rehacer sus prácticas, renovar sus oraciones! ¡Cuántos aspiran a estados extraordinarios, a lo maravilloso, a las gracias sensibles! ¡Cuántos olvidan que forman parte de una humanidad adolorida y se fabrican una religión egoísta que no se acuerda de sus hermanos! ¡Cuántos leen y releen los manuales, o buscan recetas, sin conocer el Evangelio, sin acordarse de San Pablo!.
Para otros, la vida espiritual se confunde con los ejercicios de piedad: lectura espiritual, oración, exámenes. La vida activa viene a ser un pegote que se le agrega, pero no una prolongación, ni una preparación de su vida interior. Las preocupaciones de su vida ordinaria, las dificultades que tienen que vencer, su deber de estado, son echados fuera de la oración: les parece indigno mezclar Dios a esas banalidades.
Así llegan a forjarse una vida espiritual complicada y artificial. En lugar de buscar a Dios en las circunstancias en que nos ha puesto, en las necesidades profundas de mi persona, en las circunstancias de mi ambiente temporal y local, preferimos actuar como hombres universales o abstractos. Dios y la vida real no aparecen jamás en el mismo campo de pensamiento y de amor. Pelean para mantener en sí una sentimentalidad afectiva de orientación divina, para mantener, con esfuerzo, la mirada fija en Dios, para sublimarse intensamente; o bien se contentan con las fórmulas azucaradas de libros llamados de piedad. Esto hace pensar en el pensamiento de Pascal: el hombre no es ni ángel ni bestia, pero el que quiere hacer el ángel, obra como bestia (fait la bête).
Cosa más grave: Sacerdotes, hombres de estudio, que trabajan materias sobrenaturales, predicadores que preparan su predicación de mañana… no tendrán siquiera la idea de introducir estas materias en su vida de oración.
Seglares que dirigen obras de acción se prohibirán pensar en estas materias durante su oración. Hombres que pasan su día sobre las miserias del prójimo, para socorrerla, apartarán el recuerdo de sus pobres mientras asisten a la misa. Apóstoles abrumados de responsabilidades con miras al Reino de Dios, considerarán casi una falta el verse acompañados por sus preocupaciones y sus inquietudes.
Como si toda nuestra vida no debiera ir orientada hacia Dios, como si pensar en todas las cosas por Dios, no fuera ya pensar en Dios; o como si pudiéramos liberarnos a nuestro arbitrio de las solicitudes que Dios mismo nos ha puesto. Es tan fácil, en cambio, tan indispensable, elevarse a Dios, perderse en Él, partiendo de nuestra miseria, de nuestros fracasos, de nuestros grandes deseos. ¿Por qué, pues, echarlos de nosotros, en lugar de servirnos de ellos como de un trampolín? Con sencillez, pues, arrojar el puente de la fe, de la esperanza, del amor, entre nuestra alma y Dios.
2. El respeto de la persona
Una espiritualidad sana da a los métodos espirituales su importancia relativa, pero no la exagerada que algunos le atribuyen. Una espiritualidad sana es la que se acomoda a las individualidades, y respeta las personalidades. Se adapta a los temperamentos, a las educaciones, culturas, experiencias, medios, estados, circunstancias, generosidades… Toma a cada uno como él es, en plena vida humana, en plena tentación, en pleno trabajo, en pleno deber. El Espíritu que sopla siempre, sin que se sepa de dónde viene y a dónde va (cf. Jn 3,8), se sirve de cada uno para sus fines divinos, pero respetando el desarrollo personal en la construcción de la gran obra colectiva que es la Iglesia. Todos sirven en esta marcha de la humanidad hacia Dios; todos encuentran trabajo en la construcción de la Iglesia; el trabajo de cada uno, el querido por Dios, será el que a cada uno se revelará por las circunstancias en que [Dios] lo colocará y la luz que a él dará en cada momento.
La única espiritualidad que nos conviene es la que nos introduce en el plan divino, según mis dimensiones, para realizar ese plan en obediencia total.
Todo método demasiado rígido, toda dirección demasiado definitiva, toda sustitución de la letra al espíritu, todo olvido de nuestras realidades individuales, no consiguen sino disminuir el ímpetu de nuestra marcha hacia Dios.
3. El respeto de la obra de Dios
Serán, pues, métodos falsos todos lo que sean impuestos con uniformidad; todos los que pretendan dirigirnos hacia Dios haciéndonos olvidar a nuestros hermanos; todos los que nos hagan cerrar los ojos sobre el universo, en lugar de enseñarnos a abrirlos para elevar todo al Creador de todo ser; todos los que nos hagan egoístas y nos replieguen sobre nosotros mismos; todos los que pretendan encuadrar nuestra vida desde afuera, sin penetrarla interiormente para transformarla; todos los que den al hombre la ventaja sobre Dios.
4. ¡La entrega al Creador!
En todo camino espiritual recto, está siempre al principio el don de sí mismo (Principio y Fundamento y Contemplación para alcanzar amor ). Si multiplicamos las lecturas, las oraciones, los exámenes, pero sin llegar allí, es señal que nos hemos perdido… Antes que toda práctica, que todo método, que todo ejercicio, se impone un ofrecimiento generoso y universal de todo nuestro ser, de nuestro haber y poseer… En este ofrecimiento pleno, acto del espíritu y de la voluntad, que nos lleva en la fe y en el amor al contacto con Dios, reside el secreto de todo progreso.
5. Un cristianismo que tome todo el hombre
Al comparar el Evangelio con la vida de la mayor parte de nosotros, los cristianos, se siente un malestar… La mayor parte de nosotros ha olvidado que somos la sal de la tierra, la luz sobre el candil, la levadura de la masa… (cf. Mt 5,13-15). El soplo del Espíritu no anima a muchos cristianos; un espíritu de mediocridad nos consume. Hay entre nosotros activos, y más que activos, más aún, agitados, pero las causas que nos consumen no son la causa del cristianismo.
Después de mirar y volver a mirarse a sí mismo y lo que uno encuentra en torno a sí, tomo el Evangelio, voy a San Pablo, y allí encuentro un cristianismo todo fuego, todo vida, conquistador; un cristianismo verdadero que toma a todo el hombre, rectifica toda la vida, agota toda actividad. Es como un río de lava ardiendo, incandescente, que sale del fondo mismo de la religión.
En nuestro tiempo, se hace de la Religión una formalidad mundana, un sentimentalismo piadoso bueno para las mujeres, una policía pacífica: “No romper nada, ¡¡no permitir que nadie rompa nada!!”. Así se podría expresar este cristianismo de buen tono, negativo, vacío de pasión, vacío de sustancia, vacío de Cristo, vacío de Dios. Un cristiano sin fuego y sin amor, de gente tranquila, de personas satisfechas, de hombres temerosos, o de los que gozan con mandar y desean ser obedecidos. Un cristianismo así no hace falta. Los que tienen consuelos en su interior, abundancia en su hogar, honores en la sociedad, ¿para qué necesitan de Dios?
Pero, felizmente, se encuentran en todas partes grupitos de cristianos que han comprendido el sentido del Evangelio. Jóvenes deseosos de servir a sus hermanos; sacerdotes que llevan abierta la herida que no cesa de sangrar al ver tanto dolor, tanta injusticia, tanta miseria; sacerdotes como el Gran Pontífice; hombres y mujeres que nos prolongan la presencia de Cristo entre nosotros, bajo una sotana, un overall o un traje de fiesta. Son luminosos como Cristo, y bienhechores como Él. Cristo está en ellos, y esto nos basta. No podemos menos de amarlos, nos tomamos de su mano y por ellos entramos en ese Cuerpo inmenso que anima el Espíritu.
Estos son los cristianos verdaderos, aquellos en los cuales Cristo ha entrado a fondo, ha tomado todo en ellos, ha transformado toda su vida; un cristianismo que los ha transfigurado, que se comunica, que ilumina. Son el consuelo del mundo. Son la Buena Nueva permanentemente anunciada.
Todo predica en ellos: la palabra, sin duda, pero también la sonrisa y la bondad, y la mano tendida, la resignación, la ausencia total de ambición, la alegría constante.
Van siempre adelante, rotos quizás en su interior, abrazándose serenamente a las dificultades, olvidados de sí mismos, entregados… Nada los detiene: ni el menosprecio de los grandes, ni la oposición sistemática de los poderosos, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni las burlas. ¡¡¡Aman y eso les basta!!! Tienen fe, esperan. En medio de sus dolores, son los felices del mundo. Su corazón, dilatado hasta el infinito, se alimenta de Dios.
Son la Iglesia naciente entre nosotros. Son Cristo viviente entre nosotros y de Él les viene su nobleza, de Él, al cual se han entregado al entregarse a sus hermanos desgraciados. El haber comprendido que los otros eran también hijos de Dios, hermanos de Cristo, eso los ha hecho crecer. Entre ellos, Dios, Cristo y los otros, hay ahora un vínculo definitivo. Ellos comprenden que su misión es ser el puente hacia el Padre, puente para todos. Todos juntamente, todos los hijos del Padre, llevados por el Hijo Jesucristo, todos por Él llegando al Padre, y esto mediante nuestra acción, la de cada uno de nosotros. Toda la humanidad trabajando en esta obra, ayudados por los militantes de ayer, que en la tarde de su trabajo recibieron ya su recompensa.
¿Cómo puede ser que no vivamos más en esta perspectiva? Al sabernos consagrados a Dios, no podemos seguir viviendo inclinados sobre nosotros mismos, ni sobre nuestros méritos, ni siquiera sobre nuestros pecados… sino en imitar al Salvador, enérgico y dulce, que “amó a los hombres hasta el fin” (Jn 13,1).
Nuestra vida espiritual –y somos sacerdotes–, nuestro catecismo, nuestra predicación, la dirección espiritual, ¿no estará demasiado lejos del Maestro, de su auténtico Evangelio?
6. Una condición
Una condición para que el cristianismo tome todas nuestras vidas es conocer íntimamente a Cristo, su mensaje, y conocer a los hombres de nuestro tiempo a los cuales va este mensaje.
Pocos apóstoles, sacerdotes o seglares, están preparados para el apostolado moderno. Un predicador de fama decía que al bajar del púlpito se daba cuenta que había hablado por encima de la cabeza de sus oyentes. Se dolía de no haber dado a sus fieles lo que tenían derecho de esperar… Si nos examinamos nosotros, los que estamos en las obras sociales o de beneficencia o escolares, ¿no tenemos acaso la misma impresión?
La acción no penetra, se queda en la superficie. ¿Quién no ha sentido en su interior deseos ardientes que, al comunicarlos a otros, no producen en ellos sino resultados superficiales? Nuestros pensamientos más claros no encuentran fácilmente el camino de la inteligencia ni el del corazón, para llegar a los demás.
Predicamos una doctrina segura: Repetimos el Evangelio, los Padres, Santo Tomás, las Encíclicas… sin embargo, el contacto es superficial, nuestro dinamismo no ha movido a los que queríamos mover.
Más aún, si vamos a los que parecen grandes conductores de hombres, a los que han tenido éxito en su acción social, cívica, a los que han logrado poner un poco más de justicia y de felicidad en el mundo, si a éstos les preguntamos si están contentos de su acción, nos responderán que se dan perfectamente cuenta que no tocan el problema sino en su superficie, que la sociedad siempre escapa de toda acción moralizadora y más aún santificadora. Se necesitaría genios y santos para remediar los males tan hondos… ¡¡y estos deberían ser perseverantes!! Más cierta me parece aún la observación de un sacerdote con quien comentaba la crisis de una gran organización (la Juventud Obrera Católica) que me decía: Esto prueba que cada generación ha de comenzar de nuevo la Redención. No podemos vivir del trabajo ajeno; debemos aportar nuestra parte, con Cristo, a la obra común.
Cuando un apóstol parte demasiado pronto para la acción o cesa en su trabajo de formación, sufre las consecuencias. Uno queda en la acción apostólica al nivel de su verdadero valer. Sólo el santo santifica; sólo la luz alumbra; sólo el amor calienta. Ordinariamente, [frente] al apóstol, grupitos fáciles se dejan penetrar por su acción: niños, religiosas, almas piadosas… Ante los hombres sobre todo, están como desarmados, no teniendo para ellos sino fórmulas hechas, abstractas o gastadas, sacadas de manuales… Aun de las encíclicas, no saben servirse, porque no conocen el ambiente en que ellas se aplican.
Muchos apóstoles de hoy fallan por haber partido demasiado pronto, o haberse contentado demasiado luego con lo que tenían de ciencia, de experiencia, de virtud. Demasiado pronto se sintieron completos. Seglares… quedaron militantes mediocres, sin verdadera formación. Sacerdotes, indefinidamente fuera de la vida, fuera de lo real, inadaptados o mal comprendidos, repitiendo siempre los mismos clichés ante una clientela demasiado fácil, mientras la inmensa masa sigue ignorando aun que hay Dios, y que Cristo ha venido… sin que haya quién recuerde a los poderosos, a los superiores, como a los humildes, sus deberes, ni quién señale el camino en los momentos críticos.
Conocer, con el conocimiento de Sabiduría, que es más rico, más profundo que el de la simple ciencia; conocer a los hombres y amarlos apasionadamente como hermanos de Cristo e hijos de Dios; conocer nuestra sociedad enferma, como lo hace el médico para auscultarla. ¿Cuántos son los que se dan tiempo para estudiar la trama compleja de nuestra vida social, de sus corrientes intelectuales, de sus engranajes económicos, de sus imperios legales, de sus tendencias políticas? Para obrar con prudencia hay que conocer. El precio de nuestra conquista tiene que ser poner en acción todas nuestras energías para colaborar con la gracia divina (lo que decía Depierre al seminarista que sale: “Que sepa, al menos, que sabe muy poco; que ofrezca su granito de arena y esté dispuesto a pedir, a recibir, ¡¡a aprender!!” ).
Conocimiento hondo de Cristo: la teología en píldoras de tesis no puede bastar. La sabiduría se impone. La mirada del humilde que se acerca a fuerza de pureza a la mirada de Dios; la mirada del contemplativo sobre Cristo, en quien todo se resume, esperanza de nuestra salvación. El apóstol debe integrar su acción en el plan de Cristo sobre nuestro tiempo; conocer bien a Cristo y conocer bien nuestro tiempo para acercarlos con amor. Ahí está todo (esto supone esa inmensa humildad que es la que dispone para recibir las gracias de lo alto).
Espiritualidad sana que no consiste en solas prácticas piadosas, ni en sentimentalismos, sino [de los] que se dejan tomar enteros por Cristo que llena sus vidas. Espiritualidad que se alimenta de honda contemplación, en la cual aprende a conocer y amar a Dios y a sus hermanos, los hombres del propio tiempo. Esta espiritualidad es la que permitirá las conquistas apostólicas que harán de la Iglesia la levadura del mundo.
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
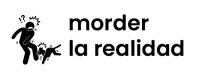

![[Video] P. Juan Carlos Rivva: Anunciar y denunciar](https://i0.wp.com/www.morderlarealidad.com/wp-content/uploads/2021/09/pedro-castillo-peru.png?fit=300%2C156&ssl=1)


