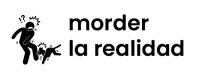Seguramente ya estos días, si es que no hemos empezado, vamos a ordenar la casa, ponerle luces, sacar las cosas del tiempo de Navidad para ponerla hermosa. Cada vez que encendamos una de esas luces o coloquemos una guirnalda, hay que pensar en la Encarnación.
Si no, todo se queda en pura decoración: bonito, sí, pero vacío. En el fondo estamos tratando de hacer digna nuestra casa para que Cristo venga. Y ahí resuena esa frase: “Señor, no soy digno de que entres…”.
Podemos meditar sobre tres «casas» o lugares en donde no somos dignos de que entre.
1. No soy digno de que entres… bajo mi techo
El centurión del Evangelio dice: “Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano” (cf. Mt 8,8). Literalmente se refiere a su casa. También nosotros podemos repetirlo: no somos dignos de que Dios habite en medio de nosotros, en nuestra casa. Y, sin embargo, Él quiere hacerlo.
En nuestro caso (de comunidades con una capilla), la realidad es todavía más seria: tenemos la gracia y la responsabilidad de tener un sagrario en casa. Es un privilegio inmenso y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Dios nos va a pedir cuentas: ¿cuánto tiempo estuviste conmigo?, ¿cuántas veces me visitaste? No somos dignos, es verdad; pero Él ha querido quedarse. Por eso esta primera dimensión del “no soy digno” nos invita a revisar cómo está nuestra casa: no solo limpia y decorada, sino realmente ordenada hacia la presencia de Jesús.
2. No soy digno de que entres… en mi cuerpo
En segundo lugar, está el “techo” de nuestro propio cuerpo. En cada Santa Misa repetimos las palabras del centurión: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”. En latín: Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum (cf. Mt 8,8). Y, sin embargo, nos acercamos a comulgar.
Aquí podríamos decir: no soy digno de que habites en mi cuerpo, en este templo tantas veces agrietado, debilitado, “destruido” por el pecado, la tibieza, la rutina. Y aun así, Cristo viene a nosotros. Se arriesga a entrar en una vasija de barro, en un templo que no está perfecto, porque quiere sanarlo desde dentro. Nuestro “no soy digno” no es para alejarnos, sino para acercarnos con humildad y gratitud, dejando que su presencia vaya reconstruyendo este templo.
3. No soy digno de que entres… en mi naturaleza
En tercer lugar está la base de todo: “no soy digno de que entres bajo el techo de mi naturaleza humana”. Aquí ya no habla solo cada uno, habla la humanidad entera a Jesús. No somos dignos de que el Hijo de Dios asuma nuestra carne, nuestra historia, nuestra fragilidad.
San Juan Pablo II, en una audiencia de 1978, lo expresaba de modo muy profundo:
«La verdad del cristianismo corresponde a dos realidades fundamentales que no podemos perder nunca de vista. Las dos están estrechamente relacionadas entre sí. Y justamente este vínculo íntimo, hasta el punto de que una realidad parece explicar la otra, es la nota característica del cristianismo. La primera realidad se llama “Dios”, y la segunda “el hombre”. El cristianismo brota de una relación particular entre Dios y el hombre. En los últimos tiempos—en especial durante el Concilio Vaticano II— se discutía mucho sobre si dicha relación es teocéntrica o antropocéntrica. Si seguimos considerando por separado los dos términos de la cuestión, jamás se obtendrá una respuesta satisfactoria a esta pregunta. De hecho el cristianismo es antropocéntrico precisamente porque es plenamente teocéntrico; y al mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo singular.
Pero es cabalmente el misterio de la Encarnación el que explica por sí mismo esta relación. Y justamente por esto el cristianismo no es sólo una “religión de adviento”, sino el Adviento mismo. El cristianismo vive el misterio de la venida real de Dios hacia el hombre, y de esta realidad palpita y late constantemente. Esta es sencillamente la vida misma del cristianismo. Se trata de una realidad profunda y sencilla a un tiempo, que resulta cercana a la comprensión y sensibilidad de todos los hombres y, sobre todo, de quien sabe hacerse niño con ocasión de la noche de Navidad.»
Juan Pablo II responde que, si separamos demasiado las dos cosas, nunca tendremos una respuesta satisfactoria. Porque el cristianismo es verdaderamente antropocéntrico precisamente porque es plenamente teocéntrico, y al mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo singular. ¿Por qué? Porque todo se entiende desde el misterio de la Encarnación: Dios que entra en nuestra naturaleza.
Por eso el Papa puede afirmar que el cristianismo no es solo “una religión de Adviento”, sino el Adviento mismo, con mayúscula: la venida real de Dios hacia el hombre. El cristianismo vive del misterio de esta venida real de Dios al corazón humano, y de esta verdad late continuamente la vida del cristiano. Es una realidad a la vez profunda y muy sencilla, cercana a la sensibilidad de todos, especialmente de quien sabe hacerse niño en la Nochebuena.
Cada vez, entonces, que pongamos una luz o un adorno de Navidad, hay que pensar en la Encarnación. Si no, nos quedamos solo en lo externo. Por más hermosa que esté la casa, si no nos lleva a Cristo, no tiene sentido. Mientras arreglas, ordenas, prendes luces, Jesús te mira. Y podríamos imaginarlo repitiendo lo que dijo de aquel centurión: “Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande” (cf. Mt 8,10).
Juan Pablo II, Audiencia general, 29/11/1978. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1978/documents/hf_jp-ii_aud_19781129.html .
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.