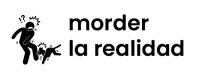De «Vida del Padre Miguel Agustín Pro». P. Alfredo Sáenz S.J.
Si bien va durante los años de su formación en el extranjero dio claras muestras de sus dotes apostólicas, podríase decir que al retornar a su Patria aun con la salud quebrantada, vería en la capital mexicana la palestra privilegiada de su apostolado, el gran Coliseo moderno que iba a humedecer con sangre generosa.
No fue, sin embargo, un «activista”, sino un hombre de fe y de profunda vida interior, o al decir del padre Jerónimo Nadal refiriéndose a San Ignacio, un «contemplativo en la acción». La Santa Misa, centro espiritual de su jornada, el Oficio Divino, la lectura espiritual, los exámenes de conciencia, mechaban y enardecían su actuación apostólica cotidiana.
Tan sólo contaría con dieciséis meses para hacer fructificar sus numerosos talentos. El padre Antonio Dragón, jesuita canadiense, que fue condiscípulo suyo en la Compañía, no puede ocultar su admiración por lo tanto que realizó en el corto tiempo que Dios le había concedido de vida. “Causa admiración el apostolado del P. Pro, breve pero fecundísimo; cómo multiplicaba su tiempo y su energía para atender a todo género de necesidades: socorrer a los pobres con prodigiosa munificencia, administrar los sacramentos con solicitud incansable. Con santa abnegación, con exquisito amor. Sobre todo con amor. No es el ministerio del P. Pro una cadena de esfuerzos inspirados por el deber, pero sin calor y sin vida; no, el fuego de su ser caldeaba sus palabras y vivificaba sus obras. Amaba a las almas con esa pasión, y al mismo tiempo con esa pureza cuyo divino modelo es el Corazón sacerdotal de Jesús». Él mismo decía: «Para hacerles el bien [a las almas] es necesario amarlas apasionadamente. En cuanto a mí, estoy dispuesto a dar mi vida para ganarlas a Dios». Como se ve, su alma no era la de un «empleado de la lglesia», ni la de un «oficinista», que se limita a cumplir horarios. Era el alma de un enamorado.
Pasó por las calles y por los hogares haciendo el bien. En cierta ocasión arrancó de la desesperación a una persona atribulada, en recuerdo de lo cual recibió de ella como regalo un hermoso perro policía que en adelante lo acompañaría en sus ministerios. En otra logró convencer, tras largo esfuerzo, a un protestante; luego de abjurar de sus errores se acercó a comulgar. “A una teósofa –cuenta él mismo a su Provincial- tuvo que aguantarle durante una hora las barbaridades más bárbaras que boca humana puede decir… Era una enferma de gravedad que a borbotones soltaba blasfemias v maldiciones contra lo más santo y más sagrado que tenemos: los santos, los sacramentos, y aun la misma Santísima Virgen… Boca verdaderamente infernal que ha cambiado tanto en estos días que ahora sólo sabe decir Avemarías y Credos».
Sus ministerios fueron variadísimos, y nada fáciles, por cierto, dadas las circunstancias heroicas en que tenía que moverse. Los trabajos apostólicos que emprendió, como le dice en carta al Socio del Provincial, se sucedían sin interrupción día y noche, a veces delante mismo de los edificios ministeriales del Gobierno, a veces en corralones destartalados. Tales eran los escenarios de sus retiros, conferencias, pláticas, viáticos y conversiones de pecadores empedernidos y de personas de otros credos religiosos. Inventó, asimismo, una especie de institución a la que llamó Estaciones Eucarísticas. Se trataba de casas determinadas, convenidas de antemano, donde la gente se juntaba para recibir la Sagrada Comunión. Numerosísimos eran los que en ellas participaban, sobre todo los primeros viernes, en que recorría diversas «estaciones», distribuyendo la comunión a una multitud de personas.
Señala el padre Ramírez que si se piensa que ese trabajo agotador lo realizaba un hombre que hacía muy poco tiempo había sufrido en Europa tres operaciones y había vuelto a su Patria «sólo par a morir en ella», teniendo aun que guardar una dieta severa, no parecerá aventurado asegurar que allí se advierte una intervención sobrenatural extraordinaria, quizás aquella gracia de la Virgen de Lourdes, a la que nos referimos anteriormente. El mismo padre Pro parecía reconocer ese auxilio especial de lo alto: «¿Cómo resistí? ¿Cómo resisto? ¿Yo, el débil, yo, el delicado, yo, el interesante huésped de dos clínicas europeas?», exclamaba admirado. Y añadía: «Todo lo cual prueba que si no entrara el elemento divino que sólo usa de mí como instrumento, yo ya hubiera dado al traste con todo. Y ni siquiera puede mi vanidad halagarse en algo aunque sea en lo más mínimo. Pues toco, palpo lo bueno para nada de mi persona y el fruto que hago».
Especialmente se dedicó a dar tandas de Ejercicios espirituales de San Ignacio. En cierta ocasión se animó a predicarlos nada menos que a un grupo de profesores y empleados del Gobierno. Así lo comenta en carta a un sacerdote amigo: «Eran cerca de ochenta personas, y de esas desenvueltas y decididas, que no le tienen miedo ni al lucero del alba… Aquí hubiera querido verlo a usted, acosado por semejante jauría, que negaban la existencia del infierno, que afirmaban la mortalidad del alma, que hacían alarde de una autonomía rabiosa sin querer doblegar la cabeza a las suaves verdades de nuestra religión. Sudé tinta, se lo confieso, pero quedé más que pagado al verlas comulgar a todas, pudiendo contar más de doce conversiones ruidosas, pues no se puede llamar de otra manera al cambio tan radical de esas pobrecitas almas… Y mire usted lo que somos, ni siquiera puede entrarnos la vanagloria, porque se palpa la gracia de Dios, única y exclusiva en estos casos; toda la fuerza de mi argumentación, todos mis conatos, mis tiros, mis disparos para conseguir una cosa resultaban inútiles, pues como he visto, la gracia de Dios tocaba las almas con frases ocultas y sencillas que yo improvisé en el momento… ¡Bien haiga el padre Dios tan requetebueno!»
En agosto de 1927 predicó una tanda a una comunidad de monjas. El tiempo estaba muy pesado y caluroso. Era nada menos que la una de la tarde, hora terrible por cierto. De pie, el padre pronunció su plática mientras la mayoría de las hermanas cabeceaban en la iglesia. De pronto y sin cambiar el tono de voz dijo: «El Espíritu Santo dice en verdad: No despierten a mi amada, pero yo tengo mi tiempo muy limitado, no puedo perderlo aquí en esta conferencia en la que a todo me dicen ustedes que sí». El efecto fue instantáneo. Llenas de vergüenza las monjas se pusieron de rodillas, con lo que el padre siguió la plática, pidiendo perdón por sus palabras de reproche, y diciéndoles que, al fin y al cabo, el culpable era él por su voz monótona y por haber escogido esa hora tan impropia.
El apostolado de los Ejercicios fue el que el padre privilegió. En el diario «The Monitor», de San Francisco, Estados Unidos, en su edición del 12 de mayo de 1928, el año siguiente de su muerte, se pudo leer; «El padre Pro ha sido el primer mártir jesuita en México, y el primer mártir del Movimiento en favor de los ejercicios cerrados”. No resulta, pues, casual que los esbirros de Calles lo detuvieran precisamente cuando estuviese predicando una tanda de ejercicios.
También se interesó mucho por la dirección espiritual. A una religiosa que cuidaba de pobres mujeres recluidas en El Buen pastor, y que estaba padeciendo una crisis moral, le dijo: “A Ud. Lo que le pasa es que tiene una cruz muy pesada: yo le ofrezco que seré su Cireneo y le ayudar é a llevarla». Jamás se cansó de alentar a las almas que anhelaban caminar hacia la perfección. En carta a una de ellas le dice: «Creo que usted se mostraba pesimista y temerosa, desconfiada y acongojada, porque vio que al primer encuentro que tuvo con el enemigo que creía usted bastante debilitado, lo halló entero y amenazador. Inútil –pensó- ustedes tratar de desarraigar lo que por años enteros vivió como dueño absoluto en el corazón… Nunca o muy raras veces se logra derrocar de tal manera al enemigo, que al primer encuentro lo deje fuera de combate… Caer y levantarse, esa es nuestra vida. Caer levantarse, ese es el ejemplo de Cristo al subir al Gólgota, llevando la pesada cruz de nuestros pecados. Y el caer no quiere decir que todo está perdido, si conservamos aún un débil, muy débil, rayo de esperanza, que nos haga ver la paz, la tranquilidad, la calma, el reposo por que anhelamos. Por tanto termino aquí repitiendo lo de siempre… ¡ánimo y brío!, luche Ud. sin desaliento. Las caídas solo prueban dos cosas: la debilidad nuestra y la absoluta necesidad que tenemos de acercarnos a la fuente de toda fortaleza, Cristo-Jesús».
Durante los dieciséis meses de vida que desde su vuelta de Europa el padre Pro pasó en México, trató a mucha gente y escribió numerosas cartas dirigidas a personas de todas condiciones. El epistolario del padre Pro a sus dirigidos podría constituir un espléndido tratado de dirección espiritual. Transcribamos partes de algunas de ellas que no han dejado de llamar la atención a muchos directores espirituales por su delicadeza psicológica y espiritual. A una bienhechora suya le daba este singular consejo: «Persuádete que en la vida espiritual Dios tiene más cuenta de la grandeza de tus deseos que de la perfección de tus obras. Esfuérzate por poner por obra tus buenos deseos”.
Cierto día una joven que se dirigía con él le manifestó que tenía vocación religiosa. pero no sabía qué pensar porque a los primeros momentos de consolación le sucedían otros de acongojadas dudas. El padre la tranquiliza:
¿No sabes qué es lo que pasa después de tu decisión y me preguntas si estás loca? Voy a contestarte: Mientras los elementos que van a formar un compuesto se están combinando, no dejan de agitarse. Algo parecido pasa con el espíritu cuando se cambia el derrotero de la vida; y esto es más evidente cuando el estado de vida que se pretende es más espiritual y por lo tanto más contrario a las inclinaciones naturales de nuestro ser. ¿Estás desorientada?, ¿Cambias continuamente de modo de pensar?, ¿Lo que ayer te parecía cierto hoy se te figura una quimera? ¡Calma, paciencia! Los elementos están en efervescencia, el nuevo compuesto no está aún terminado. Muy pronto vendrá la paz a tu alma, la alegría a tu corazón, la tranquilidad a tu espíritu…
Pero me parece injusto -me dices- dejar a mi madre que tanto necesita de mí. ¡No, hija mía! Dios te ha elegido, Dios te llama, tú has oído su voz: sabes que El te quiere para sí! Luego, puesto que él es el dueño absoluto y universal, no cometes ninguna injusticia con tu madre. ¿Acaso fue injusticia la del Niño Jesús a los doce años al dejar a su Madre Santísima? Y Él, el único consuelo y regocijo de su madrecita, le respondió: ¿Acaso no debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Humanamente no eres injusta, pues los padres educan a sus hijos no para ellos mismos, sino para que cada hijo siga el camino que Dios le ha marcado.
¿Que la vida del claustro te parece tranquila y sosegada y tú amas el peligro y le enardece lo difícil? Está tranquila en este respecto. Pasados los primeros días de vida religiosa, yo te aseguro que la dificultad aguijoneará tu espíritu valiente. Te hablo por experiencia. ¡Dios sea bendito mil veces! Pero sábete que a medida que se avanza en la vida religiosa la cruz es más dura, la dificultad es mayor, los sacrificios más constantes; pero también que es más grande el amor, el amor fundado en el dolor, único que puede sobrellevar esa hermosa cruz que llevó en sus brazos mi Señor Jesucristo.
La carta es larga y termina dándole ánimo a su dirigida: «Tú te entregaste a Dios, rompiste los ensueños más acariciados de tu corazón; nada tiene de extraño que, aunque en la parte más espiritual de tu alma estés contenta, la parte sensible de tu corazón sienta los estragos que hizo tu generosidad y llore al ver hechos pedazos tus más caros ídolos».
Sin embargo la batalla de esta alma atribulada continuó durante meses. El 11 de noviembre, dos semanas antes de morir, el padre vuelve a reanimarla:
Me dices que te parece que no es mujer sino la que ha sido madre. ¡Fantasías de tu imaginación exaltada! ¡No sólo el corazón de la madre está hecho para amar y sufrir! ¡El autor de todos los corazones supo poner en toda mujer tesoros inapreciables de ternura, de sentimiento, de heroísmo, de generosidad, que no sólo se manifiestan en el corazón maternal! ¡No está lejano el día en que confieses que te habías equivocado, que el corazón de una virgen no se limita a un cariño particular, tiene horizontes más vastos! Y cuando el amor divino lo llena, este corazón no sabe de egoísmo, de intereses personales, sino se abrasa de una sed ardiente de amar y sufrir por todos los que le rodean, de una sed devoradora de ennoblecer a las almas con ese amor puro que eleva, sed maternal de ternura muy delicada que fortifica a otras almas. ¡No llames niña inútil al corazón de una virgen; no, no sabes lo que dices! ¡Espera un poco, y cuando veas delante de ti un mundo inmenso que no sabe amar, ni sufrir, y cuando tú comiences esa obra divina que Dios te confiará, tú amarás las almas con amor de madre! ¡y te juro por la memoria de mi madre que está en el cielo!
Comentando estas dos cartas, señala el padre Ramírez que antes que esa alma tan dubitativa resolviese entrar en la vida religiosa, como de hecho lo haría, el padre Pro sufrió el martirio, lo que no habrá dejado de ser para ella la mejor confirmación de los consejos que de él había recibido. Sin duda que fue difícil para el padre pro este ministerio. «Endiablado trabajo el del confesionario –escribiría en otra ocasión a un sacerdote amigo- con beatas remilgadas, con hombres escrupulosos (que es lo peor), con juventud mundana y sirvientas necias y mozos testarudos y niños molones; pero todos, todos dignos, no digo del trabajo de un pepenacuetes como soy, sino del apostólico y caritativo celo de mil misioneros ya que el fin que mueve a nuestros desgraciados paisanos es reparar las ofensas que al deifico Corazón de Cristo hace nuestro infame Gobierno y malvados gobernantes»‘
Su influjo espiritual llegó sobre todo a la juventud. Innumerables muchachos sintieron abrasarse sus pechos en el fuego que ardía en el celoso corazón del padre Pro, y al cobijo de tales llamaradas pronto germinó en no pocos de ellos la semilla de la vocación sacerdotal y religiosa. Dos meses antes de que lo detuvieran para ser fusilado, diría en una lacónica postal: «Mi academia vocationum, con el ingeniero Z al frente, cuenta ya diez socios: es mi escuela apostólica»‘.
Se dio a todos, por cierto’ No hubo en él inclinación alguna de índole «clasista» o restrictiva. «Voy de día y de noche por las alfombradas escaleras de las clases ricas, por los resbaladizos ladrillos de una pulquería y por las asquerosas vecindades de la capital. Las criadas me adoran, los borrachines me tutean, los vendedores me guiñan el ojo y la flor y nata de los pelados guarrachones y matones me mantienen por su amigo más campechano» Como se ve, llegó a todas las clases sociales. Pero, sin duda, su predilección recayó en los más pobres. Era bien consciente de la situación de miseria que imperaba en el país, en ese país que hacía gala de socialismo. Sus hermanos predilectos fueron los indigentes, los obreros, los choferes, quienes llegaron a cobrarle un inmenso cariño. En cierta ocasión, dice en una de sus cartas, dio Ejercicios «a unos 50 rechonchos choferes de esos de sombrero tejano, de mechón colgando y que escupen por el colmillo, gente de pro, aunque su exterior sea rudo y asqueroso». Trabajó, es cierto, en todos los niveles, como lo señala en otra de sus cartas: «En la alta sociedad, en la mediana o en la ínfima mangoneo a mis anchas, lamentando no tener iodo el tiempo que quisiera», pero enseguida agrega: «Una lucida corte de choferes forma mi corona de gloria. ¡Qué bien se está entre esa gente que habla fuerte y no se para en barras, pero que es muy dócil cuando se persuade que se la atiende y se le tienen consideraciones!”.
Él era, en cierta manera, uno de esos pobres. Su vida religiosa, vivida con tanta generosidad, lo había preparado para ello, desposándolo con la pobreza. Ya hemos citado aquella ocurrente expresión: “Lo ordinario es que mi bolsa esté tan enjuta como la parte espiritual del alma de Calles». Lo que le daban lo entregaba enseguida a algún necesitado. Y siempre con el humor que lo caracterizaba. “lba yo un día con una bolsa de señora muy mona (la bolsa, no la señora) que hacía cinco minutos me habían dado, cuando hete aquí que me topo con una madama muy pintada, como suele suceder-¿Qué lleva Ud. ahí…? -Una bolsita de señora que vale 25 pesos pero que por ser para Ud. se la dejo en 50 pesos, los cuales ruego envíe a tal familia… ¡y con semejantes indirectas no hay quien se resista!»
Un testigo escribe: «Se dedicaba a ejercer su ministerio y a socorrer a los pobres con los auxilios espirituales y materiales. Con frecuencia se le veía recorrer los barrios bajos en bicicleta, vestido de obrero, llevando por los lados colgadas grandes bolsas con semillas, pan, galletas, y hasta dulces que repartía entre las familias pobres y vergonzantes. Los chiquillos ya sabían que siempre les llevaba dulces, y cuando lo veían, daban gritos de alegría. Todos lo querían como a su providencial benefactor». Una tarde llegó a la casa de su familia con un bebito que le habían entregado para que le buscara quién lo adoptase. Su hermano Humberto se hizo cargo de él, de modo que desde entonces vivió con su familia. A la muerte de Humberto, su anciano padre lo recogió provisoriamente. Lo llamaban José de Jesús. Pro trató de interesar a algunas almas caritativas en favor del chico, a quien llamaba «chilpayate». A una de ellas le agradece con su habitual pintoresquismo: “A nombre del señorito, don José de Jesús, damos a Ud. y a su mamacita las gracias por su fina caridad. Muy elegante y abrigado, luciendo sus zapatos de estambre y su saquito blanco y rosa, está el chilpayate berreando a más y mejor, como prueba inequívoca de su agradecimiento a Uds. No se atreve a mandarles decir nada, porque, abrumado por la generosidad de Uds., no halla palabras a propósito y teme no expresar todo lo que él desearía decir. Delegó en mí tan grata comisión, al acabar de chupar su quinta botella de leche, mirándome con ojos tiernos y satisfechos, lo cual significa mucho para los que conocemos la muda elocuencia de la niñez».
El abanico de sus actividades apostólicas incluyó también la formación de dirigentes. En orden a ello, por encargo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, constituyó rápidamente un grupo de 150 jóvenes conferencistas, estableciendo así una especie de red de propaganda por toda la ciudad. Uno de aquellos jóvenes nos cuenta que días hubo en que cada cual debió pronunciar tres o cuatro conferencias. Incluso llegaron a comprar una estación difusora de radio por la que propalaron multitud de conferencias. Por decisión de la Liga, el Presidente del Comité Directivo era el mismo padre Miguel Agustín, y su hermano Humberto un miembro prominente del mismo. Pro estuvo siempre al lado de aquellos jóvenes militantes de la Liga.
Dentro de esta actividad suya en favor de la militancia juvenil católica comenzó a pergeñar una nueva iniciativa en orden a contribuir al sostenimiento de las familias que la revolución anticristiana iba dejando en la calle.
Cuando el papa Pío XI instituyó para toda la Iglesia la fiesta litúrgica de la Realeza de Cristo, la juventud católica de la capital resolvió reunirse en el Tepeyac. Los jóvenes de Ia ACJM fueron los encargados de organizar el acto. El padre Pro no podía faltar, por lo que se dirigió bien temprano a la basílica, donde permanecería por varias horas, mirando, cantando y aclamando a su Rey. Después escribió: «Se tuvo allí la manifestación más grande, más sublime, más divina. Centenares de miles de peregrinos, unos descalzos, otros de rodillas, todos rezando, ricos y pobres, patrones y obreros». Fue él quien comenzó a cantar a voz en cuello el «Tu reinarás», pronto coreado por la multitud.
Poco después del acto de Tepeyac, el padre tuvo un incidente con la policía. En orden a dar una muestra de su vitalidad, la Liga Nacional había proyectado un gran espectáculo en la ciudad de México, haciendo que se lanzaran al aire simultáneamente quinientos globos, en los tres colores nacionales; de cada uno de ellos colgaban numerosas hojas de propaganda, que inundaron el espacio. Dado que Humberto era conocido como uno de los miembros más activos de la Liga, la policía ordenó allanar la casa de los Pro. El padre Miguel no se encontraba en ella, por lo que la policía le ordenó que se apersonara. Así 1o hizo, presentándose de civil. Pero mientras iba siendo trasladado en el coche policial se acordó de que llevaba en sus bolsillos abundante propaganda católica que podía comprometerlo. Mientras bromeaba con el policía que lo llevaba, iba tirando aquellos panfletos por la ventanilla del auto. Llegado a la cárcel, cuando leyeron su nombre, Miguel Agustín Pro, creyeron que se trataba de un presbítero. El aclaró que la abreviatura de la palabra Presbítero era Pbro. Y él se llamaba Pro. Al día siguiente lo dejaron libre.
Como se ha ido viendo, su apostolado fue desbordante. A veces no tenía ni tiempo para comer o dormir. El año mismo de su muerte escribiría:
«Propiamente debería estar dando sepultura eclesiástica a un par de tacos de aguacate y media docena de sopes de frijoles, pues son las dos de la tarde, pero… el cansancio de una señora mañana de confesiones de hoy en la tarde que terminará a las 10 o 11 de la noche. Aiga Dios… si los esbirros de don Plutarco el de los callejones leen esta carta, podrán descubrir que soy sacerdote». No ponía límites a su entrega apostólica, según se colige por lo que en una carta del 12 de octubre de 1926 le dice al padre Martínez Aguirre, contándole lo que le pasó el día de San Ignacio: “Al cerrarse el templo, pensé tirarme a la bartola para descansar del trajín de los últimos días, en que todo el mundo quería confesarse. Trajín verdaderamente espantoso, que nos trajo en jaque desde la mañana muy temprano hasta las 11 y 12 de la noche. Pero ¡quién te manda ser tan popular! Se atropellaba la gente en mi casa, para beber de mis labios el consuelo, el aliento, los ánimos…, en lucha contra el demonio, el mundo y la carne. Los autos hacían hilera para llevar mi personita a bautizar a un escuincle, confesar a un moribundo, casar a unos valientes que se atrevían a ponerse la coyunda indisoluble del matrimonio…» Lo que así comenta el padre Ramírez Torres: «Toda esa corriente de gracia, es decir, de filiación divina que iba de él a las almas, nacía en él y se desarrollaba partiendo del sacerdocio y tendía hacia el martirio». ¡Notable frase!
Desde el clarear del día dicha «corriente» no paraba un momento. «De ministerio vamos a la page. ¡Jesús me valga! Si no hay tiempo ni de resollar», nos confiesa en un momento de sosiego. «Los bautizos se suceden uno a otro, especialmente entre gente pobre; los casamientos, aunque no tan seguidos, sí son numerosos; los viáticos son más frecuentes, y las consultas, desahogos, pláticas de hombres y mujeres, niños y viejos, son desde que Dios amanece hasta entrada la noche». Y en otra ocasión: ¿Enfermos? ¿Viáticos? ¿Extremaunciones?… Aquí sí que quisiera no sólo trilocarme sino centuplicarme».
A semejanza de San Pablo, «se gastaba y se desgastaba». Y ello sin alarde alguno, con toda naturalidad. ¡Naturalidad sobrenatural! De nuestro padre relata alguien que lo conoció bien de cerca: «Un día llegó cansadísimo, no había parado desde la mañana y eran cerca de las seis de la tarde; me había citado en una casa para hablarme; casi se dejó caer en la silla, y dijo: “¡Uy, qué día!” Se quedó un rato callado, como recorriéndole con el pensamiento, y añadió: “sin embargo, si Jesucristo viviera hubiera hecho lo que yo, hubiera andado en camión como yo, hubiera ido adonde yo fui y hecho todo lo que yo hice. No recuerdo -prosigue el que esto nos narra- si se encontraba otra persona presente. Había hablado sencillamente, como para sí; pero pronto se dio cuenta de la impresión que sus palabras habían causado, de la admiración y veneración que despertó en mí este testimonio tan espontáneo y tan sincero de no haber hecho en todo el día nada que no hubiera podido hacer el mismo Jesucristo, y entonces, con su gran humildad, añadió inmediatamente: “No, hay una cosa que yo hice que no hubiera hecho Jesucristo. Y me contó que había desatado un perrito en la calle para divertirse viendo qué cara ponía el dueño al ver que se le escapaba; por supuesto, real o inventado por su humildad, no rebajó en nada mi opinión, al contrario».
Con dicho ritmo de trabajo, incluso un cuerpo robusto como un roble hubiera debido acabar postrado. No se ve cómo su naturaleza tan enclenque y recientemente acuchillada en sucesivas operaciones, era capaz de soportar semejante trajín. Es que se trataba de un esforzado apóstol, enamorado de Dios y de su agónica Patria, que sacaba fuerza de su debilidad, pudiendo decir con el apóstol: «Me glorío en mis debilidades» (2 Cor 12,5) «para que habite en mí la fuerza de Cristo» (2 Cor 72,9). Un mes antes de su muerte se encontraba en Toluca, predicando una tanda de Ejercicios espirituales. De allí le escribe a un compañero, a quien, en lenguaje críptico, llama «primo», para evitar sospechas de la policía. «Mi querido primo. Aquí me tienes de excursión en la ciudad de la mantequilla y del chorizo. Estaré hasta el 1o de noviembre. Vine a proponer mis ventas de medias por medio de cupones, y para hacerlo a la moderna, doy conferencias haciendo ver la utilidad. Todo el día hablo a las cinco y media, ante meridiem, a criadas; a las ocho, a niños; a las diez, a señoritas; a las tres, a criados; a las cinco, a señores; a las seis, a comerciantes compañeros míos [es decir, sacerdotes], y a las ocho a hombres, tengo que hacer mi agosto y salir de bruja. La gente ha respondido bien, y espero sacar dinero para pagar mis deudas. Ojalá mis patrones me dejaran hacer una gira por la república». ¡Realmente se gastó y se desgastó! ¡Hasta el final!