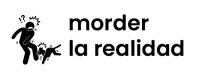Jesús nació en una familia, como muchas que hay aquí. No solamente las biológicas, sino también las familias espirituales.
Pero su familia parecía ser una paradoja porque, aunque era como ninguna era -a la vez- como todas.
Como ninguna, porque tenía una madre inmaculada, que no gritaba nunca, y un papá castísimo que tenía una confianza y paciencia inagotable para con su esposa… y el hijo, el hijo ni que decir, literalmente perfecto, siempre se portaba bien.
Sin embargo, era como todas las familias, ya que vivieron lo que todas las familias viven alguna vez: por ejemplo, la incertidumbre de un embarazo, las dificultades que vienen con él, la alegría del nacimiento, la preocupación por la educación, los sustos al perderlos al perderlos en lugares públicos, y la alegría de recuperarlos a salvo, el tener que trabajar día a día con esfuerzo, y aún así la falta de recursos, la frustración del padre al no poder proveer como él quisiera, las esperanzas de la madre sobre el futuro del hijo, incluso la enfermedad y muerte de uno de los padres …o del mismo hijo. En fin, como todas las familias, la familia de Jesús también tuvo sufrimientos.
Pero hay una diferencia: esos tres corazones amaban a Dios como nadie nunca lo ha amado jamás y por eso estaban unidos de un modo purísimo. Y así, como nadie nunca jamás, estuvieron unidos al sacrificio del Dios hecho hombre. Esa fue la razón de existir de José y María. Asociarse a la pasión de Cristo. Podemos decir con razón entonces que, si bien la familia de Jesús sufrió como todas, literalmente sufrió como ninguna. Y, ojo, no me refiero a la cantidad, al nivel de sufrimiento que padeció, que ciertamente fue único e inaudito; sino a la cualidad, al modo en que sufrió. ¿Cómo esa familia pudo soportar esos sufrimientos y cómo podemos llevar los nuestros? Sabiendo encontrarle un sentido y un valor a ese sufrimiento.
Veremos tres medios para encontrar sentido al sufrimiento en nuestras familias. Partiremos de las tres funciones de Cristo: gobernar como rey, enseñar como profeta y santificar como sacerdote. Es el encargo que todo cristiano recibe en el bautismo. Y ya que la familia es una iglesia doméstica, papá y mamá deberían ser los primeros catequistas de sus hijos. Les dejaré algunas tareas para hacer en familia y llevar a la práctica esta homilía.
Primer medio: Seguir a Cristo Rey. Él gobierna.
En las empresas, al final del año, se hace la famosa evaluación de desempeño anual: el jefe se sienta con cada área o gerencia, revisa objetivos, debilidades, fortalezas, logros, uso de recursos y a partir de ahí fija metas nuevas; pues hoy, al mirar el sufrimiento y la historia de nuestra familia, podríamos imaginar algo parecido delante de Cristo Rey, que no es un gerente distante, sino el Señor que dio la vida por nosotros.
Si cada papá y cada mamá se sentaran hoy con Él a revisar “el año familiar”, descubrirían seguramente decisiones, discusiones, gastos, horas en pantalla, estudios, amistades, en las que Cristo no estuvo presente: conflictos donde el orgullo mandó más que el Evangelio, sufrimientos llevados sin oración, problemas económicos afrontados sin confianza, heridas guardadas sin perdón.
Es precisamente en esos momentos de cansancio, confusión y dolor donde más necesitamos un Líder verdadero que nos eleve la mirada por encima del sueldo, del éxito y de las peleas de casa, y nos marque un objetivo magnánimo: que tu familia llegue al Cielo, que tus hijos sean santos, que tu matrimonio sea un pequeño Nazaret donde se ame como en la Sagrada Familia.
Hoy, siguiendo el espíritu de los Ejercicios espirituales, Cristo Rey se pone delante de ti y de tu hogar y, después de esta “evaluación de desempeño” del año, deja caer en tu conciencia aquellas tres preguntas que mueven la voluntad: “¿Qué he hecho por Cristo en mi familia?, ¿qué estoy haciendo por Cristo en mi familia?, ¿qué debo hacer por Cristo en mi familia?”; el primer medio para encontrar sentido al sufrimiento es decidir, con la voluntad, que el liderazgo que queremos seguir en casa es el suyo.
Hay que decirle a Jesús, como le dijeron las tribus de Israel a David: “Mira: hueso tuyo y carne tuya somos nosotros” (2 Sam 5,1).
Es decir, somos de tu familia, de tu linaje, porque compartimos tu humanidad desde el nacimiento y compartimos tu vida divina desde el bautismo. A diferencia de ese grito el viernes santo, ¡nosotros sí queremos que seas nuestro Rey! Tú eres Rey de amor. Nosotros sí queremos seguirte a donde vayas.
Y “ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel”, continuaba la primera lectura del profeta Samuel.
Cristo quiere que vivamos su misma vida. Porque allí es cuando encontraremos sentido a todo lo que nos pase. San Juan Eudes[1] tiene un libro bellísimo, titulado “Vida y reino de Jesús en los cristianos” lo dice así:
“es una verdad digna de frecuente consideración que los misterios de Jesús no han llegado todavía a su entera perfección y plenitud. Aunque perfectos y consumados en la persona de Jesús, aún no se han cumplido y perfeccionado en nosotros, sus miembros, ni en su Iglesia que es su Cuerpo místico.”
“Quiere consumar en nosotros el misterio de su encarnación, de su nacimiento, de su vida oculta, formándose y como encarnándose dentro de nosotros y naciendo en nuestras almas por los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía y haciéndonos vivir con una vida espiritual e interior, escondida con él, en Dios.”
Cristo quiere que lo sigamos haciéndonos “como otra encarnación del Verbo” (Santa Isabel de la Trinidad).
¿Cómo se vive este seguimiento de Cristo en familia?
Primero. Hablando de lo sobrenatural. Cristo quiere que lo sigamos en un ambiente sobrenatural. Por eso, hay que mostrar a los hijos que hay algo más que los estudios, el trabajo, los problemas o las cosas buenas que nos pasaron en el día. Los papás deben dar ejemplo de acudir a los sacramentos: confesión y eucaristía. El reinado de Cristo debe ser social, como dice Pio XI, pero comienza por el reinado de Cristo en los corazones a través de la gracia. Solo así estaremos en la capacidad de seguirlo en medio del sufrimiento.
Segundo. Hablando acerca de la paternidad de Dios. De que su voluntad es la mejor y que nunca abandona a sus hijos. Que todo sucede para los que aman a Dios. Tener una visión providencial de la vida. Especialmente en esos momentos de más dolor.
Tercero. Enfrentando los problemas en familia. Mi familia me enseñó esto: los sufrimientos o malentendidos hay que hablarlos. No es bueno hacer como “si no pasara nada”. Es una negación de la realidad. Si no hay una buena comunicación, no habrá bases buenas para construir la relación familiar o sanar las heridas que -inevitablemente- se generan al interior de una familia, incluso -muchas veces- sin intención de hacerlo. Lo digo porque lo he visto en el ejemplo de mis papás: con 4 hijos y 43 años de matrimonio, sí es posible. Por supuesto, a veces hay dificultades que deben cargar solo los esposos y no siempre es conveniente decírselo a los hijos -dependiendo de la edad y otros factores-, pero otras veces sí.
Segundo medio: aprendiendo de Cristo Profeta. Él enseña.
Hay sufrimientos en la familia que nos rompen todos los esquemas: enfermedades inesperadas, traiciones, deudas, hijos que se alejan… y uno siente que la vida se ha vuelto un rompecabezas al que le faltan piezas. San Pablo, en la segunda lectura, se atreve a decir algo fortísimo: “Él es antes que todo, y todo subsiste en Él; Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia… en Él quiso Dios que habitase toda la plenitud, y por Él reconciliar consigo todas las cosas por la sangre de su cruz” (Col 1,17-20). Es decir: no hay sufrimiento, no hay historia, no hay familia que pueda entenderse de verdad fuera de Cristo; solo cuando lo ponemos a Él en el centro, la cruz deja de ser un absurdo y se vuelve redención objetiva: ya realizada en su cruz de manera perfecta, ya ofrecida por él a Dios en favor nuestro, ya dada a los hombres a través de los sacramentos.
Si queremos aprender a sufrir en familia sin destruirnos, necesitamos sentarnos a los pies de Cristo Profeta, dejar que Él nos enseñe a leer nuestra historia a la luz de su plenitud. Porque “el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (Gaudium et spes, 22).
Decía Juan Pablo Magno en una Audiencia General de 1982[2]:
“El profetismo de la Iglesia se manifiesta al anunciar y producir sacramentalmente la «sequela Christi», que se transforma en imitación de Cristo no sólo en sentido moral, sino también como auténtica reproducción de la vida de Cristo en el hombre. Una «vida nueva» (Rom 6, 4), una vida divina, que por medio de Cristo es participada al hombre como afirma en repetidas ocasiones san Pablo: «A vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos…, Dios os vivificó juntamente con él (Cristo)» (Col 2, 13); «el que está en Cristo es una nueva creación» (2 Co 5, 17). Así, pues, Cristo es la respuesta divina que la Iglesia da a los problemas humanos fundamentales: Cristo, que es el hombre perfecto. El Concilio dice que «el que sigue a Cristo… se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre»” (Gaudium et spes, 41).
¿Cómo se dejamos que Cristo profeta enseñe a nuestras familias?
Primero. Hablando de la divinidad de Cristo. Que es Dios, no solamente un hombre con una energía superior -como dice la new age- o un profeta más. Sino que tiene la misma dignidad divina que el Padre y el Espíritu Santo. Ama como Dios, perdona como Dios, conoce como Dios. Porque es Dios.
Segundo. Hablando de la humanidad de Cristo. Porque si bien ama como Dios, perdona como Dios …sufrió como nosotros, porque Cristo es verdadero hombre. Vivió y sufrió voluntariamente lo que nosotros sufrimos para darnos ejemplo y ánimo.
Tercero. Por ser Dios y hombre es que es el Redentor. Redimir es “rescatar a un prisionero”. Cristo pudo redimirnos, rescatarnos, de la muerte causada por el pecado original a través de su sacrificio en la cruz. Esto lo hizo en razón de su humanidad, ya que como Dios no podía sufrir, sí lo podía hacer como hombre. Con ese sufrimiento pudo pagar nuestro rescate y abrirnos las puertas del Cielo. Ese rescate, esa redención, fue objetivamente perfecta. Es decir, en sí misma, no necesitaba nada más ya que fue realizada por Cristo, que es Dios, y todo lo que hace Dios es perfecto. Por eso se llama “redención objetiva”.
Tercer medio: Sacrificarse con Cristo Sacerdote. Él santifica.
Aquí viene lo importante…
Imagina una familia en crisis: el médico acaba de decir la palabra “cáncer”, o uno de los hijos ha destrozado el corazón de los padres con una mala decisión, o hay problemas que parecen sin solución. En esos momentos, casi sin darnos cuenta, aparece una frase asesina por dentro: “yo no me voy a hundir con ellos”, “que se arreglen, total, ya son grandes”, “cada uno que cargue con su cruz, yo ya no puedo más”.
Es la tentación de salvarse solo, aunque el resto de la familia se hunda. Esa es exactamente la voz que rodea a Jesús en el Calvario: las autoridades se burlan, «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo»; los soldados provocan, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo»; el mal ladrón insiste, «Sálvate a ti mismo y a nosotros» (Lc 23,35-39).
Todos quieren un Mesías que piense primero en sí; solo el buen ladrón rompe esa lógica cuando dice: «Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí» (Lc 23,42). Ahí se abre la puerta para entender qué significa sacrificarse con Cristo Sacerdote por la salvación de los otros.
¿Cómo se santifica este sacrificio en la familia?
En primer lugar, los papás deben darse cuenta de que ya no viven para sí. Sino para su cónyuge y sus hijos. Por ejemplo, ya no puede mantener el mismo ritmo de vida social nocturna. Ni siquiera en cuanto al trabajo, ya no trabaja para sí, sino para los demás. Así mismo, ya no sufre “para sí”, sino para los demás. Esto es esencial para que toda la familia entienda el sufrimiento como verdaderos cristianos. Pero comienza con los padres, específicamente con el varón …ya que es más difícil para nosotros pensar en el otro, o en la otra.
Dice Jacques Phillipe[3], La paternidad espiritual:
“Cuando se es padre, desde que se nos confían hijos, se deviene pobre. Ya no se puede vivir para uno mismo, se debe vivir para el otro. Ya no es mi interés lo primero, sino el del hijo. Ya no se es autónomo, se deviene dependiente del que depende de nosotros. El hombre que llega a ser papá debe en adelante someterse a esta vida nueva y frágil que se le ha puesto en sus manos. Es ese pequeño el que se convierte en el amo. Es muy a menudo él, con sus necesidades, quien va a decidir el programa de mi vida.
… En general es bastante natural para una mujer ser madre. Ser padre por el contrario es más difícil, eso es del orden de una decisión … reconocer a este niño como mi hijo o mi hija, asumir mi responsabilidad de padre. Eso supone una decisión, un reconocimiento, un compromiso de mi voluntad. El pequeño me plantea una cuestión a la que estoy llamado a responder: ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Te vas a ocupar de mis necesidades, acogerme y amarme, proveer a mi comida, darme un techo, protegerme? Y otra cuestión aún más radical: ¿qué educación vas a darme? ¿Qué valores vas a transmitirme?
… Al asumir la responsabilidad de padre, me hago pobre de mi tiempo, de mis proyectos. Hay que consentir en eso por amor. Esta pobreza es una gracia, me hace entrar en el misterio del amor. Me lleva a practicar la palabra de Jesús en el Evangelio: quien quiere salvar su vida la perderá, pero el que acepta perder su vida la guardará. Pero es a veces doloroso consentir en eso. Este pequeño es, sin embargo, un gran regalo, me hace salir de mí mismo y de mi egocentrismo natural.”
Esto es lo que los papás enseñan a sus hijos con su ejemplo. Y así es como aprenden a valorar el sacrificio de Cristo. Porque los hijos entienden que, si los papás son capaces de sacrificarse por amor, entonces Cristo lo ha hecho con mucha más razón.
Segundo, educar acerca de los beneficios de algunos sufrimientos. Mostrar que la incomodidad o el dolor, no siempre son malos. Byung Chul-Han escribe acerca de la epidemia de algofobia, la fobia al dolor. Hoy en día hay mil medios para escapar del sufrimiento. Uno de esos medios o compensaciones, es la tecnología: redes sociales, juegos de video, IA, trabajo.
Pero hay que enseñar que existen objetivos muy buenos, y que no son sensiblemente agradables, por los que sí vale la pena sufrir. Por ejemplo, el esforzarse en un examen, hacer ejercicio, cumplir una dieta por salud, levantarse temprano para ayudar a alguien…
En particular, que “Dios se sirve muchas veces de la experiencia de nuestra vulnerabilidad para liberarnos precisamente del ídolo de la autosuficiencia” (Villar, 72). Es decir, para hacernos más humildes y reconocer que necesitamos ayuda, de Dios y de los hombres. Así, aprenderás que cuando alguien te pregunta “¿cómo estás?”, la respuesta no necesariamente tiene que ser: “bien”.
Tercero, enseñar a ofrecer esos sacrificios. Los papás pueden enseñar a que esas pequeñas o grandes incomodidades pueden ser ofrecidas a otros como un regalo. Porque el verdadero amor es una donación, una entrega total al otro, por lo tanto, implica una negación de sí mismo…. ¡por amor! Así que, por amor, puedes ofrecer ayudar en el servicio, aunque no te toque; por amor puedes quedarte callado cuando quisieras responder; por amor, puedes comenzar el proceso de perdonar.
Dios como un regalo. Porque Dios ve en ellos un reflejo de los dolores de su hijo. (Beato don Carlo Gnocchi).
Y aquí comienza recién el entendimiento de la pedagogía del dolor salvífico.
Conclusión
¿Cómo podemos llevar nuestros sufrimientos? Sabiendo encontrarle un sentido y un valor a ese sufrimiento de tres maneras.
Primero. Cristo es rey, pero no al modo humano, sino al modo divino, y quiere que tú reines con él.
Dice San Juan Eudes: Cristo “quiere perfeccionar en nosotros el misterio de su pasión, de su muerte y resurrección, haciéndonos sufrir, morir y resucitar con él y en él. Quiere realizar en nosotros el estado de su vida gloriosa e inmortal en el cielo haciendo que la vivamos en él y con él cuando estemos en el cielo.”
Segundo. Cristo ha querido reinar a través de su propia entrega por amor. Y que la mejor manera de mostrarnos cuánto nos amaba y de entregarse totalmente, fue la cruz. Cada vez que tenemos algún dolor en el alma o en el cuerpo, estamos participando de esa cruz. Quiere que tú participes de la cruz.
Tercero. Así como Cristo lo hizo, podemos usar nuestra humanidad para asociarnos a la suya y elevar nuestro sufrimiento a un nivel divino.
Porque “hay momentos en la vida en los que Dios nos lleva de modo particular por el camino de la vulnerabilidad, como a su Hijo en Getsemaní. Una enfermedad mental dura, una traición inesperada, una adicción humillante… Y nos derrumbamos. Y es precisamente entonces cuando podemos desplegar con mayor plenitud toda nuestra humanidad”. (Carlos Villar, La verdadera noche es luz, p. 75)
Es una forma de amar a Cristo, asociarnos a su pasión. Como dice Romano Guardini: “Amar a alguien de verdad es poder decir con todo lo que conlleva de seriedad y veracidad: me pongo en tus manos, me entrego a ti de tal modo que mi felicidad, mi vida, la dejo a tu disposición”[1]. “Y en ese camino de donación y de entrega, el hombre encuentra su propia identidad”.
María sufrió mucho más que nadie
En una familia, muchas veces, el dolor que tiene una madre es de una especie distinta a la que tiene el papá. Es mucho más profundo, más espiritual. ¿Cuántas mamás han dicho en medio de su oración en favor de uno de sus hijos: “Mándamelo a mí, quítaselo a él”? ¿Cuántas esposas son las que han salvado su matrimonio? ¿Cuántas han sido intercesoras de sus hijos? Han mediado entre Dios y ellos. El sufrimiento es la mejor oración. Han sido medianeras de la gracia de Dios para sus hijos.
María vivió esto en plenitud al pie de la cruz. Fue asociada como ninguna otra criatura a la entrega total de Cristo. Como Madre, unió su corazón traspasado al corazón de su Hijo y, de ese modo, participó de manera única en su obra redentora: por eso la Iglesia puede llamarla, en sentido propio y subordinado, corredentora, siempre por participación y nunca a la par de Cristo.
María vivió esto en plenitud al pie de la cruz. Fue asociada como ninguna otra criatura a la entrega total de Cristo. Como Madre, unió su corazón traspasado al corazón de su Hijo y, de ese modo, participó de manera única en su obra redentora: por eso la Iglesia puede llamarla, en sentido propio y subordinado, corredentora, siempre por participación y nunca a la par de Cristo.
Pidamos hoy la gracia de mirar nuestros sufrimientos familiares con los ojos de Jesús y de María:
- dejar que Cristo reine en nuestra voluntad,
- nos enseñe a leer nuestra historia,
- y nos haga sacerdotes de nuestro propio dolor, ofreciéndolo por amor.
Que la Virgen María, socia de Cristo al pie de la cruz, nos enseñe a unir nuestros sufrimientos a los de su Hijo para la salvación de nuestras familias.
[1] Cfr. Romano Guardini, Verdad y Orden. Citado por Carlos Villar, p. 89.
[1] San Juan Eudes, Vida y reino de Jesús en los cristianos, Tomo I, Eudistas de Colombia, p. 156-158:
[2] https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1992/documents/hf_jp-ii_aud_19920520.html
[3] Jacques Phillipe, La paternidad espiritual, p. 87-89
[4] Cfr. Romano Guardini, Verdad y Orden. Citado por Carlos Villar, p. 89.
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.