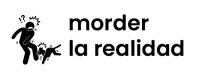1. Virtudes y milagros
La Beata Ana de los Ángeles es de esas santas que, cuando uno las mira de cerca, lo dejan sin excusas. Fue humilde y sencilla desde joven, y a la vez poseída por un amor a Dios que no se contentaba con lo mínimo. Pasaba larguísimas horas en oración y meditación; se dice que dormía apenas seis. Vivía escondida, sin brillo humano, con una austeridad que se notaba en todo: hábito remendado, sandalias gastadas, celda pobre, cama dura, comida escasa. Y, sin embargo, justamente ahí aparece lo que desconcierta: una fecundidad sobrenatural que desborda cualquier cálculo.
Los relatos hablan de visiones de Jesucristo y de la Virgen, y de combate directo contra el demonio. Se mencionan también dones extraordinarios: premoniciones, profecías cumplidas, bilocación, incluso levitación. Pero no es solo lo extraordinario. Hay algo más convincente, más evangélico: una caridad concreta, eficaz, que se volvía ayuda real para otros, hasta en formas de milagros de misericordia, curaciones y auxilios.
Además, estuvo donde casi nadie quiere estar: en el servicio ordinario. Maestra de novicias, portera, priora. Y como priora, con una valentía serena para poner orden, cortar comodidades, purificar costumbres, y aguantar envidias y persecuciones sin soltar la paz. No era una santa “de vitrina”: era una mujer de Dios metida en la vida real del convento, con sus tensiones y sus cargas.
2. Defectos
Y, sin embargo, tenía defectos. Tenía apegos. Tenía límites bien humanos. La santidad no le borró la fragilidad: la iluminó y la fue purificando.
Sor Ana quería sus macetas. En especial, una maceta de romero: grande, hermosa, “la quería mucho”. Y el Señor, que no negocia el corazón de sus amigos, la educó con delicadeza firme. Le hizo comprender que Él quería el corazón entero, sin dividirlo “ni siquiera con las flores”. Un día, cuando fueron a verla, la maceta estaba seca; Sor Ana lo leyó como corrección del cielo: Dios no quería que pusiera amor en cosas de la tierra que la distrajeran del cielo (Positio, p. 150). Y su reacción es típica de santo cuando ve claro: no hace cálculos, no se defiende, no se excusa. Recogió todas las macetas y no quiso tener ninguna, para no ponerse obstáculos y amar solo a Dios.
Ese episodio, tan simple, es una lección enorme. Si una beata tuvo que purificar un apego tan pequeño, ¿qué nos sorprende que nosotros carguemos con defectos más grandes, más toscos, más enredados? La santidad no consiste en no tener afectos, sino en dejar que Cristo los muestre, los ordene y los lleve a su medida; a veces con suavidad, a veces con una poda que duele, pero siempre para ensanchar el amor.
Los testimonios, además, dejan ver otros límites concretos, sin idealizaciones:
- Límite de formación humana. Siendo priora, algunas murmuraban: “si no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo firmará cuando tenga necesidad?”.
- Cortedad al hablar (timidez o torpeza inicial). Al asumir el cargo, quiso hablar a la comunidad, “pero se encontró tan corta que no sabía qué decir”.
- Algún rasgo escrupuloso. Cuando no podía asistir a una misa, “sentía escrúpulo”; incluso llegó a desmayarse por pasar la mañana oyendo misas y no querer perder ninguna por las almas.
- Imprudencia reconocida, sin maquillaje. Ante ciertos desórdenes en el convento, pide que el castigo caiga sobre ella porque “la causa de estos desórdenes es fruto de mi imprudencia”. Esto es oro: incluso los santos pueden equivocarse en modos, tiempos o decisiones; lo decisivo es la humildad, la rectificación y la docilidad.
- Un buen fin que necesitó purificar sus medios. Quiso reclamar su parte de una herencia “pensando que así tendría dinero para las almas benditas”, pero fue corregida con una frase que atraviesa: “Si abandonaste todo por Dios, ¿por qué quieres ahora ponerte en litigios?”. La intención podía ser buena; el camino tenía que ser más evangélico.
3. Conclusión. Ser santos con barro en los pies
Hay una frase que, aplicada a Sor Ana, lo ordena todo: “se creía la peor pecadora del mundo, pero no por ello desconfiaba de la infinita misericordia de Dios”. Ahí está el punto. No es que no viera su miseria; la veía. Pero no la convirtió en excusa, ni en drama estéril, ni en auto-condena. La dejó en manos de Dios.
Jesús Urteaga lo dice con un realismo que consuela y educa: en el camino hay caídas, debilidades, baches y tropiezos, derrotas, cansancios y fastidios, y “hay que contar con ello”; más aún, “Dios cuenta con esto” (Jesús Urteaga, Los defectos de los santos, p. 85). Es inevitable que, caminando, levantemos polvo. Somos criaturas, y llevamos sombras. Pero ese claroscuro, lejos de destruirnos, puede volvernos más humanos, más humildes, más comprensivos, más generosos, porque obliga a mirar menos el propio desempeño y más la gracia de Dios.
Y hay otra verdad, igualmente liberadora: en estas luchas del espíritu, las victorias y las derrotas van entrelazadas; a veces ni siquiera sabemos calibrar si algo fue éxito o fracaso. Por eso, lo más sabio es aprender a poner los resultados en manos de Dios y dejar que sea Él quien juzgue (Jesús Urteaga, Los defectos de los santos, p. 85). Nos equivocamos tantas veces. Lo decisivo no es no fallar nunca, sino no soltarse de Cristo, y volver, una y otra vez, con la humildad del que sabe que la santidad no se fabrica: se recibe.
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.