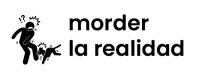Puede ser que impresionemos a la gente con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con la apariencia que tenemos. Pero a Dios no le impresiona eso. A Dios no le atraen nuestras fuerzas, sino precisamente nuestra fragilidad. Y esto cuesta aceptarlo. Somos más frágiles de lo que pensamos, podemos menos de lo que creemos, y Dios se encarga de que nos demos cuenta, para nuestro bien.
En el Evangelio de hoy Jesús, “lleno de alegría en el Espíritu Santo”, dice: “Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y las has ocultado a sabios e inteligentes” (cf. Lc 10,21). ¿Quiénes son esos pequeños? Los que no se apoyan en sus éxitos, sino en Dios; los que no tienen problema en decir: “Señor, no puedo solo”.
1. La herida de esconder lo frágil
Nosotros, en cambio, muchas veces escondemos lo que nos duele: el cansancio, el estrés, la tristeza, los pecados viejos que nadie sabe, las heridas que nadie ve. Queremos mostrar solo la parte fuerte y presentable: lo que “sale bien en la foto”. Nos conocemos “bonitos, bonitas”, pero no dejamos ver lo que está roto.
Sin embargo, Dios mira justo al revés. Lo que más le atrae no es nuestro currículum, ni lo que aparece, ni lo que podemos hacer. Lo que más le atrae es ese punto frágil donde, por fin, podemos dejarlo entrar. Nuestros puntos frágiles son puerta para que Jesús entre al alma.
Y ahí aparece un enemigo tremendo, muy sutil, con el que muchos luchan: el perfeccionismo. No es amor a la verdadera perfección cristiana, sino miedo a que nos vean frágiles, miedo a no ser valorados. El perfeccionismo nos empuja a querer llegar impecables delante de Dios, con todo controlado, sin fallas, como si la vida fuera un tablero perfecto de horarios y cuadraditos de colores. Pero la vida no es así, y Dios tampoco trata así con nosotros.
2. Jesús que se revela a los pequeños
Cuando dejamos que el perfeccionismo mande, dejamos de ser pequeños. Entonces ya no pedimos ayuda, el corazón se endurece, no nos miramos con verdad y empezamos a exigir a los demás ese ideal perfeccionista que ni nosotros tenemos. Nos volvemos duros y crueles con los otros, y también con nosotros mismos.
El resultado es una bomba: nos exigimos algo que no somos y que no podemos ser, al menos no con nuestras solas fuerzas. Es una mentira que termina cansando el alma: todo cuesta el doble y no hay misericordia. En lugar de acercarnos a Dios como niños, con lo que somos, vamos con un disfraz.
En cambio, Jesús hoy nos muestra el camino de los pequeños. Los pequeños son los que, desbordados y confundidos, escuchan a Cristo que les dice: “Déjame ser tu fuerza”. Eso es ser pequeño: “No tengo fuerza, Señor; sé tú mi fuerza”. No es infantilismo, sino lucidez espiritual: reconocerse necesitado de Dios, sin máscaras ni perfeccionismos que escondan la verdad.
3. La respuesta concreta: mostrarnos frágiles delante de Dios
Por eso necesitamos pedir la gracia de no llevar máscara ni maquillaje delante de Dios. Somos lo que somos delante de Dios, nada más. Como se atribuye a san Francisco de Asís: “Somos lo que somos delante de Dios, y nada más”. Llevarle tal cual nuestra fragilidad y decirle desde adentro: “Señor, aquí estoy: pequeño, nada perfecto, pero tuyo. Haz de mí lo que tú quieras”.
Este es el mejor regalo que podemos darle. Porque eso es lo que Dios quiere: que vayamos a Él con nuestra pobreza real, no con una perfección inventada. Nos ama pequeños y miserables; quiere que seamos santos y perfectos en Él, para poder amarnos más y mejor, pero nos ama precisamente a través de nuestra fragilidad.
Pidamos a María que nos enseñe esa vida de sencillez. Ella, que fue la más pequeña y la más grande de todas, nos alcance un corazón humilde, capaz de dejarse mirar por Jesús justo en aquello que más nos cuesta aceptar de nosotros mismos. Allí donde nos sabemos frágiles, que nazca la oración sencilla del hijo que se deja sostener: “Padre, revelame tu amor en mi pequeñez”.
Descubre más desde Morder la realidad
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.